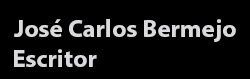Historias de curas, y de un servidor
Son recurrentes las noticias sobre curas abusadores. No sé si queda alguna congregación libre de señalamiento, a imputar, por delitos execrables, como lo es cualquier delito, pero con tantos agravantes: sexuales, a menores, abuso de poder manifiesto…
Visto desde esa perspectiva, podría decir que he sido (soy) un tipo afortunado y un adolescente aventajado en el sino que demarca el porvenir porque tuve bastante contacto con los curas de mi parroquia, en ese madrileño barrio del Pilar ya recurrente en mi biografía y en algunos de mis escritos; y no puedo más que tener buenas palabras para ellos: en su labor cotidiana, en su compromiso con la gente humilde del barrio que, en realidad, éramos la mayoría. Te cuento…

Se daba la circunstancia que en la misma planta de la casa de mis padres, compuesta por cuatro viviendas, dos pertenecen a la parroquia del Luján, donde viven sendos curas, por lo que la relación era muy próxima, más allá de que mi madre fuera (y sea) una católica practicante y convencida. Por allí, por esas viviendas, pasaron muchos curas. La estrategia eclesial parece que marcaba, no sé ahora, la movilidad geográfica de sus trabajadores. Por suerte, algunos estuvieron más años de los que su planificación habitual mandaba.
Así, bautismo, catequesis y comunión me la dieron ellos. Fundamentalmente, don Julián y José María, que llegó a casarme. En Li es un infinito de secretos, mencioné a don Julián (con el don bien merecido).
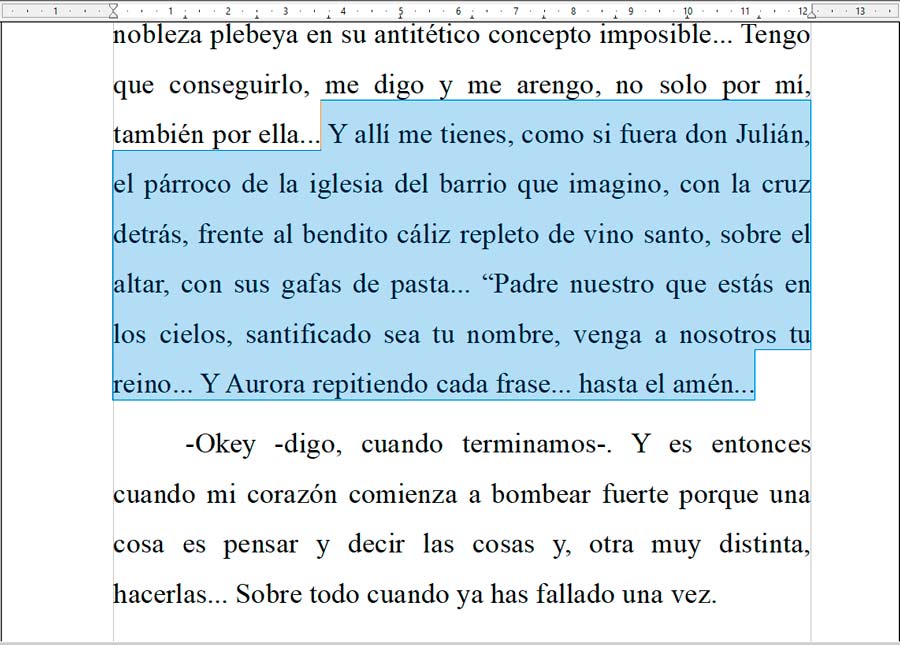
La iglesia ante el Franquismo
No eran curas al uso. No. Y mucho menos de los que los medios informan como abusadores.
Don Julián participó en el movimiento obrero, antes de la transición, cuando todavía el ‘generalísimo’ gobernaba nuestro país. Conozco muchas historias de ese tiempo, aparentemente lejano, porque incluso me dio clases de latín en el bachillerato. Y, he de decir, que si no hubiera sido por él, no habría aprobado NUNCA. Igual que la física o las matemáticas, si no hubiera sido por mi hermana. Tuve una adolescencia algo inquieta, por decirlo de alguna manera, y mis motivaciones iban por otro lado que el estudio.
Recuerdo ese tiempo con una nostalgia agradable, aunque se me hace un pequeño nudo atenazando la garganta. Era el tiempo en que Madonna deslumbraba al mundo con su ‘Like a prayer’. Un escándalo que visto con perspectiva podría hacer gracia porque los de ahora son más voluminosos y grandilocuentes. Yo aprovechaba cualquier resquicio en sus explicaciones sobre las traducciones de las catilinarias, preguntándole por ejemplo qué opinaba de la canción de marras. A veces, creo, no hacía falta que le sacara un tema para desviar la obligación del estudio. Era él mismo el que emprendía la conversación hacia derroteros más interesantes que las declinaciones latinas.
Recuerdo cuando me contó cómo el movimiento obrero de principios de los setenta se reunía en los salones parroquiales, bajo su aquiescencia. Era usual que la policía, los grises, aparecieran de improviso reventando la reunión y llevándose detenidos a todos los presentes. Por supuesto, también a don Julián. Pero se daba la circunstancia que el comisario había estudiado con él, habían compartido yugos y flechas sobre camisas azules en campamentos de verano y cuando le veía entrar por la puerta, le decía: «Joder, Julián, ¡otra vez aquí!». Al poco los soltaban. Así, semana sí, semana también. Nunca me lo dijo, pero intuí que al comisario le hubiera gustado más estar en las reuniones que tras el despacho, con la foto de Franco observando, enmarcada en un marco embadurnado en pan de oro.
La entrega, sin pedir nada a cambio, como divisa
¿Y sabes qué? Que don Julián nunca quiso cobrar las clases que me impartió. De hecho, mis padres dejaron un sobre con dinero (no recuerdo la cantidad) en su buzón, sin marcas, sin señas. ¿Imaginas dónde acabó ese sobre? En nuestro buzón. Así es que, como no quería cobrar por un trabajo, además bien hecho, le propuse que le regalaría una tarta (mi padre fue pastelero y regentábamos una en el barrio). Por suerte, aceptó. En pocos días su hermana cumplía años. Y ese fue el único pago que pudimos hacer para que, yo, pudiera salir a la pizarra, hacer una traducciones perfectas que sorprendían al profe, Ángel, del que también algún día os contaré porque tiene casi para una novela, lo mínimo: para un buen relato.
-¿Quién te está ayudando? -preguntaba el profe.
Y yo le miraba, preguntándome si eso era lo importante para él.
Hace pocas semanas supe que José María, el otro cura al que mencionaba al comienzo, había fallecido.
José María había vivido muchos años en Argentina, en esa movilidad laboral que parece inventó la iglesia católica. Terminó su labor en la ermita de San Francisco de la Florida, después de muchos años en el barrio. Fue (y será siempre) un tipo genial. De los que hay pocos. Con una sonrisa perenne, que regalaba con el gesto y con unos vívidos ojos azules entornados. Nos casó a mi y a mi hermana. Yo le hice viajar 120 kilómetros desde el barrio para hacerlo. Le ofrecí dinero para los gastos del viaje y no lo aceptó. Dejé dinero para la parroquia sin que lo supiera y le pagué la habitación del hotel donde nos hospedamos.
Sin duda, eran curas que no parecían curas al uso, de los que ganan con desprecio portadas y titulares en las noticias. Tanto es así que en el convite de la boda, al que él asistió, por supuesto, hubo invitados que supieron que era el cura de la ceremonia días después.
-¿Que era el cura? ¿En serio? No me lo pareció -me dijeron algunos después
Prejuicios: ¿lógicos? Puede ser.
Sirvan estas palabras como un pequeño homenaje a esos curas que tanto me enseñaron, que sabían ser y hacer, que no tienen portadas porque no las necesitaban. Ese nunca fue su objetivo.
Quedan en mi recuerdo y después de escribir estas palabras, espero que también en tu valoración. Dales un like de esos modernos, aunque sea solo en el sentimiento. El mío ya lo tienen solo por una razón: porque lo merecen.